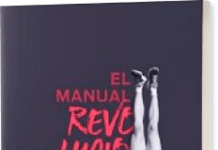El primer anuncio de la historia fue emitido el 1 de julio de 1941. Por aquel entonces, los 7500 dueños neoyorquinos de una flamante televisión pudieron ver, durante el descanso de un partido de béisbol entre los Phillies y los Dodgers, un reloj Bulova dando vueltas junto con una voz cantando sus alabanzas: costó nueve dólares, duró diez segundos e hizo historia. Desde entonces, y durante años, no pudimos imaginar la programación sin cortes para anuncios… hasta que hace muy poco los desterramos (aunque no para siempre) de nuestras vidas.
Y ahora, unos consejos publicitarios
En España tuvimos que esperar para inaugurar los anuncios hasta 1957, solo un año después de que TVE empezara a emitir de manera regular: fue el honor de Freemotor, que emitió para los 12000 televisores que había en nuestro país en ese momento. Los bloques publicitarios pasaron a formar parte de nuestra vida, como si se tratara del entretenimiento más molesto del mundo. Los odiábamos, pero los veíamos: eslogans y jingles viven en nuestra cabeza de forma eterna.
Un poco de pasta basta; Somos los Conguitos y estamos requetebién; La niña, que se ha enamorado; Es el Cola Cao desayuno y merienda… En un paseo por la nostalgia podemos recordar con cariño y casi devoción cientos de ellos: si una marca conseguía que su pieza se quedara en la memoria colectiva, habría ahorrado muchísimo dinero en reconocimiento de marca y sentimiento del público hacia la misma. Cuando veíamos los cortes publicitarios como algo pesado, sí, pero también natural y parte de la programación, éramos un público cautivo: claro, podíamos levantarnos a fregar los platos o a hacer otras tareas domésticas para evitarlos, pero lo normal era esperar a que empezara el programa que estábamos viendo. La publicidad funcionaba.

Pero el tiempo ha pasado, y la televisión tradicional ha quedado sepultada en el olvido casi colectivo, más allá de los grandes acontecimientos o citas diarias inapelables del estilo ‘Pasapalabra’. Si tenemos que enfrentarnos con un bloque de anuncios, lo habitual es presionar un botón, enmudecer la televisión y dedicarnos a mirar el móvil: combatir un entretenimiento sencillo con otro entretenimiento sencillo. Los anuncios de interrupción han perdido toda su efectividad. Antes eran una molestia necesaria: ahora son simplemente una molestia.
Volvemos en muchos minutos
¿Habéis probado a ver Telecinco últimamente? A mí, por trabajo (y exclusivamente por trabajo) no me ha quedado otra que ver ‘La isla de las tentaciones’. Y peor que el programa, que ya es decir, ha sido aguantar los cortes para publicidad eternos cada cinco minutos, hasta que el reality se había convertido en el sándwich de los anuncios. Tanto es así, que el programa tiene que hacer un tráiler de lo que vendrá después de los diez minutos de anuncios para que la gente se quede.

¿Qué efectividad puede tener un corte de este tipo si, en casa, todo el mundo está ya a otra cosa y tienes que prometerles que después del sufrimiento vendrá algo bueno de verdad? Los anuncios ya vistos por la propia cadena como sufrimiento y penitencia: esto no puede salir bien.
Los anuncios han dejado de consumirse de la forma tradicional. Ahora solo unos pocos dejan huella: el de la lotería, el de Campofrío. el de Ruavieja y otro par que tienen la suerte de colarse en el imaginario colectivo gracias a Internet. Si tienen suerte, se enviarán por WhatsApp o se debatirán en Twitter, pero lo más habitual es que el presupuesto del mismo caiga en el vacío y los publicistas se vean obligados a inventarse la audiencia en un Powerpoint. Se trata de la pescadilla que se muerde la cola: el deterioro de la televisión tradicional viene en gran parte por los cortes de anuncios interminables. Tanto, que han terminado dañando a una TVE que los desechó hace años. Pero estos anuncios necesitan a la televisión tradicional, y viceversa.

Y es que, seamos sinceros, lo de YouTube no funciona. Nos quedamos con las marcas que se promocionan de forma machacona en clips de apenas 6 segundos o que permiten saltar su pieza, pero no con un sentimiento positivo hacia ellas. Son las marcas que han arruinado mi visionado de algo que me interesaba: si en la televisión estamos dispuestos a perdonar minutos y minutos de publicidad, en Internet seis segundos ya nos parece demasiado. Y por eso, Netflix y el resto de servicios de streaming se equivocan.
Lo mismo, pero con anuncios
No es que la televisión lineal haya dejado de ser interesante para la gran mayoría del público, que después de un duro día de trabajo busca un lugar en el que relajarse que no se vea emborronado con pausas publicitarias. La abrumadora pérdida de espectadores de los canales tradicionales se debe, en parte, a no tener que aguantar minutos o minutos de «consejos publicitarios». Sin embargo, en Netflix y Disney+ se les han subido los humos, y han pensado que la mayoría de la gente estaría dispuesta a soportarlos con tal de ver una serie de moda. Y no. Porque nadie paga para ver anuncios.
En 2023, la publicidad es una línea roja. Ya no se ve como un mal menor, sino como un motivo de ruptura. Nos la comemos en la calle, en redes sociales, en apps gratuitas… y casi nadie está dispuesto a, además, hacerlo en los momentos de ocio. El problema no es que la televisión de siempre haya dejado de ser interesante para un sector del público: es que este no está dispuesto a tragarse los bloques larguísimos e imposibles de anuncios a cambio de una programación avejentada que no sabe (ni puede) adaptarse a los tiempos modernos. Ningún canal ofrece contenido específico para millennials (no digamos ya Gen Z) porque saben que su fecha de caducidad cada vez está más cercana, y solo unos pocos que no puedan (o sepan) usar Internet seguirán sin hacerlo.
El espectador ha estado huyendo siempre de la publicidad en el panorama audiovisual: primero con el vídeo doméstico, después con Internet, finalmente con el streaming. Sin embargo, la televisión tradicional ha decidido redoblar los minutos que ocupan estos espacios mientras se pregunta dónde está el público que antes estaba cautivo y se quedaba a ver lo que fuera, incluso aunque fuera más publicidad que programa.
En un mundo en el que compiten YouTube, Twitch, Netflix y el resto de streamings, las redes sociales, los videojuegos y hasta la realidad virtual, la lucha no debería ser por ver quién es capaz de colar mejor sus anuncios, sino por quién consigue controlar el mayor pedazo de tarta para impedirlos. Y no tiene que ver con la calidad de estos pequeños cortometrajes publicitarios (sigue habiendo agencias que dan piezas increíbles), sino con una verdad incómoda que los publicistas saben pero no quieren escuchar: ese anuncio tan fabuloso que has hecho y del que estás tan orgulloso no le interesa a nadie. Y cuando antes se acepte, antes sabrán cómo adaptarse a este nuevo mundo.