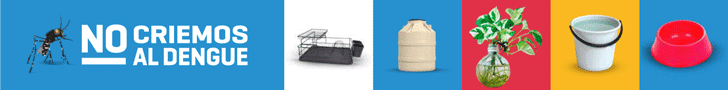Érase un virus a una nariz pegado, una nariz que (por muy superlativa que fuera) no funcionaba demasiado bien. Y es que uno de los síntomas más sorprendentes (y casi contraintuitivos) del COVID es la pérdida del olfato. Aunque al principio esto de la anosmia fue algo extraño, varios estudios (y la experiencia clínica) han acabado por confirmar que entre el 76-83% de los enfermos pierden sus habilidades olfativas.
Se trata, pues, no solo de algo curioso; sino de un síntoma relativamente raro que, bien usado, podría ayudarnos en nuestra lucha contra el coronavirus. Sobre todo, porque con una epidemia que no da síntomas de venirse abajo todo parece indicar que las pruebas moleculares de ARN, antígenos o anticuerpos no son suficientes para estudiar los millones de casos sospechosos que llegan a las consultas de todo el mundo. Nunca como ahora la necesidad de medir, diagnosticar y cribar se ha convertido en un asunto tan importante.
Algo (no) huele mal en el COVID
 Daria Shatova
Daria ShatovaPor eso, Daniel B. Larremore y Roy Parker de la Universidad de Colorado Bouler y Derek Toomre de la Facultad de Medicina de Yale han tratado rescatar esa idea de usar la anosmia para confeccionar pruebas diagnósticas y, para ello, han analizado la consistencia «real» que podrían este tipo de tests.
«Real» entre comillas, claro. Porque, en realidad, lo que han elaborado estos investigadores es un modelo matemático que permite ver si un cribado de la pérdida del olfato podría utilizarse de forma sencilla (y autoadministrada) para identificar casos positivos, aislarlos y reducir de esta forma la propagación del SARS-CoV-2. Es decir, si tiene sentido. Algo en lo que muchos investigadores son muy escépticos. Claire Hopkins, una de las expertas que más presión ejerció para que la pérdida del olfato se considerara un síntoma del COVID, decía en el New York TImes que «simplemente no ve ningún valor como prueba de detección«.
Hopkins lleva razón en que no hay pruebas experimentales (ni nada parecido) que permitan conceptualizar la pérdida del olfato como algo diagnósticamente interesante. Sin embargo, las conclusiones de estos investigadores señalan que merece la pena investigar sobre el asunto porque, a su juicio, las pruebas olfativas (susceptibles de producirse en masa a bajo costo y, esto es básico, autoadministrarse) podría ser un método rentable y de alto impacto para la detección y vigilancia amplia de COVID-19.
Y la rentabilidad no es un tema menor. A medida que la pandemia se alarga y la crisis derivada se precipita, necesitamos hacer más con menos. Y los enfoques diagnósticos más baratos son (y serán) una pieza clave. Habrá que esperar un poco para ver si acaba materializándose en algo sustantivo, pero parece claro que la pandemia está llevándonos por caminos poco transitados, pero muy interesantes y con potencial para mejorar cosas que ni imaginábamos que necesitáramos mejorar.
Imagen | Marcus Quigmire