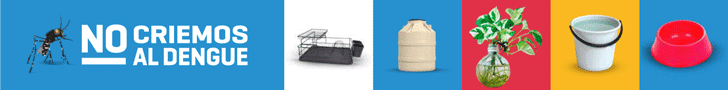«Llegué a la conclusión de que si quemamos todas las reservas de petróleo, gas y carbón, existe una gran posibilidad de que iniciemos un efecto invernadero desbocado. Si también quemamos las arenas aceiteras y el esquisto bituminoso, creo que el síndrome de Venus es una certeza mortal». Estas son las últimas frases del capítulo 10 de ‘Storms of My Grandchildren‘, un libro de James Hansen, director de Goddard Institute de la NASA.
El título, ‘Tormentas de mis nietos’, hacía referencia a los feroces fenómenos meteorológicos que, según Hansen, ocurrirían en la próxima generación si el uso de combustibles fósiles continuaba como hasta ese momento. Era 2009 y el (a menudo conocido como) «padre del cambio del cambio climático» nos estaba avisando de todo lo que nos venía encima. Se equivocaba.
El síndrome de Venus
 Tránsito de Venus – NASA
Tránsito de Venus – NASAEn 1969, Andrew Ingersoll acuñó el término ‘efecto invernadero desbocado’ en un artículo científico que pretendía modelizar la atmósfera de Venus aunque la idea se venía comentando desde principios de siglo. Según la teoría de Ingersoll (y, en general, muchos modelos posteriores) el planeta vecino protagonizó un proceso de retroalimentación entre la temperatura de la superficie y la opacidad atmosférica que culminó con la evaporación de los océanos.
En efecto, la atmósfera de Venus está formada por un 96% de dióxido de carbono, el nitrógeno supone un 3,5% y el vapor de agua un 0,1%. El resto de gases (como el oxigeno, el monóxido de carbono el argón o el dióxido de azufre están en cantidades mucho mejores) tienen una presencia mucho menor. Para que nos hagamos una idea, la atmósfera terrestre está formada por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. El dióxido de carbono, aunque va subiendo, ronda aún las 400 ppm (un 0,04 %). Las diferencias son realmente llamativas.
Por eso, entre los climatólogos se habla de ‘Síndrome de Venus’ para referirse a un posible fenómeno equivalente. Hasen, como digo, fue uno de los mayores defensores de esta idea contra la opinión de muchos otros expertos (incluida la ONU). Cinco años después de la publicación del libro, el mismo Hansen reconocía que sus cálculos habían subestimado el poder de la atmósfera y que, a la luz de modelos más realistas de su funcionamiento, era imposible que los humanos nos autoprovocáramos un «síndrome de Venus». No había suficiente combustible que quemar.
Ni contigo, ni sin ti
Y menos mal, la temperatura media del aire en la superficie de Venus es de 463,85 grados. En nuestro planeta, por mucho calor que haga, las temperaturas medias están alrededor de los 14 y la culpa de ello, como podemos ver en el gráfico superior, es prácticamente toda del dióxido de carbono (como representante destacado de los gases de efecto invernadero).
Aquí en la Tierra, las series temporales muestran una correlación muy fuerte entre el aumento de gases invernadero y la subida de las temperaturas. Aunque hay muchos más factores que influyen en esto, está claro que el hecho de que los niveles de CO2 sean un 40% más altos que en 1750 es el factor detonante del cambio climático que experimentamos en estas últimas décadas.
Tenemos también el ejemplo contrario. Hace unos 400 millones de años, las plantas empezaron a desarrollar la lignina para proteger las estructuras de celulosa (que, por su composición en base de glucosa, eran alimento de muchas bacterias, protozoos y hongos). La lignina era una cosa totalmente novedosa, no había ningún ser vivo en toda la superficie del planeta capaz de hacerle frente a esas complejas estructuras leñosas. No había enzimas capaces de degradarlas.
 Sven Scheuermeier
Sven ScheuermeierDe esa manera, las plantas leñosas se convirtieron en las amas y señores del mundo. Nunca se ha sacado carbono de la atmósfera como en aquella época. Y como esa madera no era biodegradable, la «polución maderera» empezó a reducir los niveles de CO2 en la atmósfera hasta límites nunca vistos. Las temperaturas se desplomaron, la biodiversidad se redujo drásticamente. Con el dióxido de carbono, como con otras tantas cosas, no cabe dar respuestas absolutas: solo encontrar la cantidad precisa.
Por eso, reconocer que el ‘síndrome de Venus’ era imposible en la Tierra, no quería decir que el cambio climático no fuera a tener consecuencias importantes, más bien se trataba de una puesta en valor del enorme «aire acondicionado» que refresca la Tierra y lucha, con uñas y dientes, por regular la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Porque sin tenerlo en cuenta, no se puede hacer un modelo útil de la atmósfera.
Así es como los ríos entierran el carbono en el mar
Hay muchos mecanismos que intervienen en este proceso. El mar, por ejemplo, va tomando más dióxido de carbono a medida que aumentan las concentraciones del gas en la atmósfera y hace más calor. Es lo que se llama acidificación y, según los expertos, ya es un problema en sí mismo que provoca el aumento de algas tóxicas y desorienta e intoxica a los peces. Sin embargo, los más interesantes para nosotros son los ríos.

El gráfico de aquí arriba que nos enseñaban en los colegios explica parte de este proceso. Durante décadas intuíamos que los ríos tenían un papel importante en la regulación del ciclo del carbono, pero era complicado saber cómo lo hacía. Sabíamos que había CO2 en ellos, pero no podíamos estar seguros de si era de origen mineral (al erosionar piedras y arenas) o de origen orgánico (extraído de las plantas). En los últimos años, hemos desarrollado nuevas herramientas que permiten estudiar el origen del carbono que arrastran los ríos.
En 2015 la Institución Oceanográfica Woods Hole analizó muestras de los 43 mayores sistemas fluviales del mundo que eliminan aproximadamente el 20 por ciento de los sedimentos fluviales del mundo y modelizaron, por fin, el proceso de regulación. La respuesta es que los ríos llevan de esos dos tipos de carbonos en su seno.
Generalmente, las plantas convierten el CO2 de la atmósfera en carbono orgánico gracias a la fotosíntesis. Así empieza todo. El problema es que ese carbono tiende a regresar en su mayoría a la atmósfera cuando esas mismas plantas (o los animales heterótrofos que se han alimentado con ellas) se descomponen. Sin embargo, no todo tiene ese destino.
Una pequeña parte de ese material es recogido por los ríos y acaba por terminar en el mar. Allí se asienta en el lecho marino donde se compacta y sale del ciclo hasta que reaparece, muchos millones de años después, en forma de rocas. En este proceso, los ríos transportan 200 millones de toneladas de carbono a los océanos cada año.
No, no es demasiado carbono. Representa un total equivale al 0’02 por ciento de la masa total de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Sin embargo, es acumulativo. Son miles de años de extraer y acumular. «Los ríos del mundo actúan como el sistema circulatorio de la Tierra, expulsando el carbono de la tierra al océano y ayudando a reducir la cantidad que regresa a la atmósfera«, explicaban los investigadores.
Este es parte del «aire acondicionado» de la Tierra, sí. Pero un aire acondicionado llega hasta donde llega. La cantidad de dióxido de carbono que ríos y mares pueden sacar de la atmósfera es limitada. Mucho menor, en todo caso, que lo que lanzamos nosotros a cada año. No podemos producirnos un ‘síndrome de Venus’, pero podemos producir cosas nada agradables de experimentar. Ahí es nada.